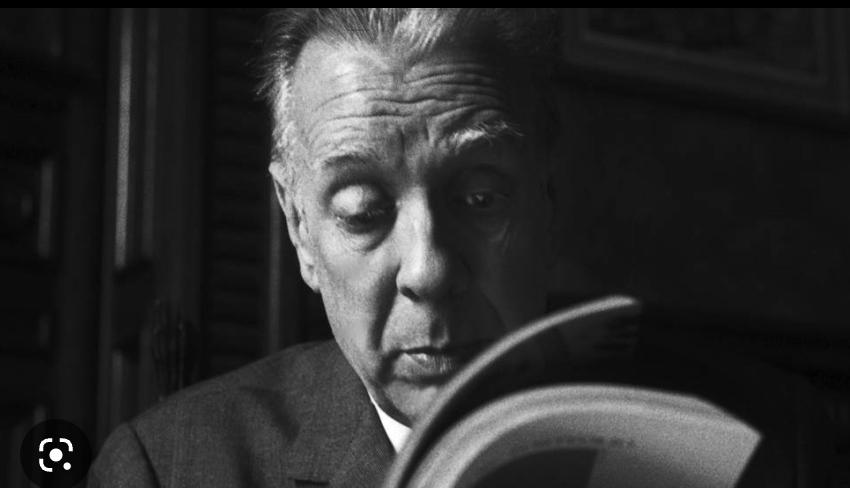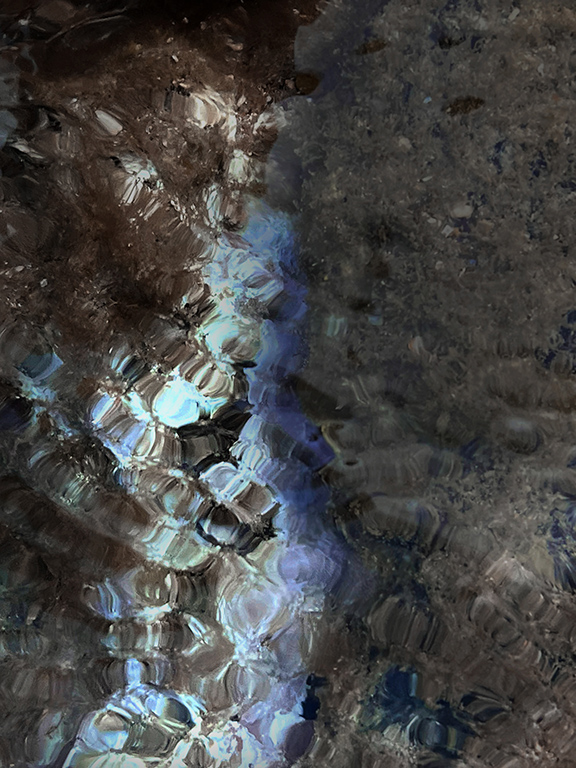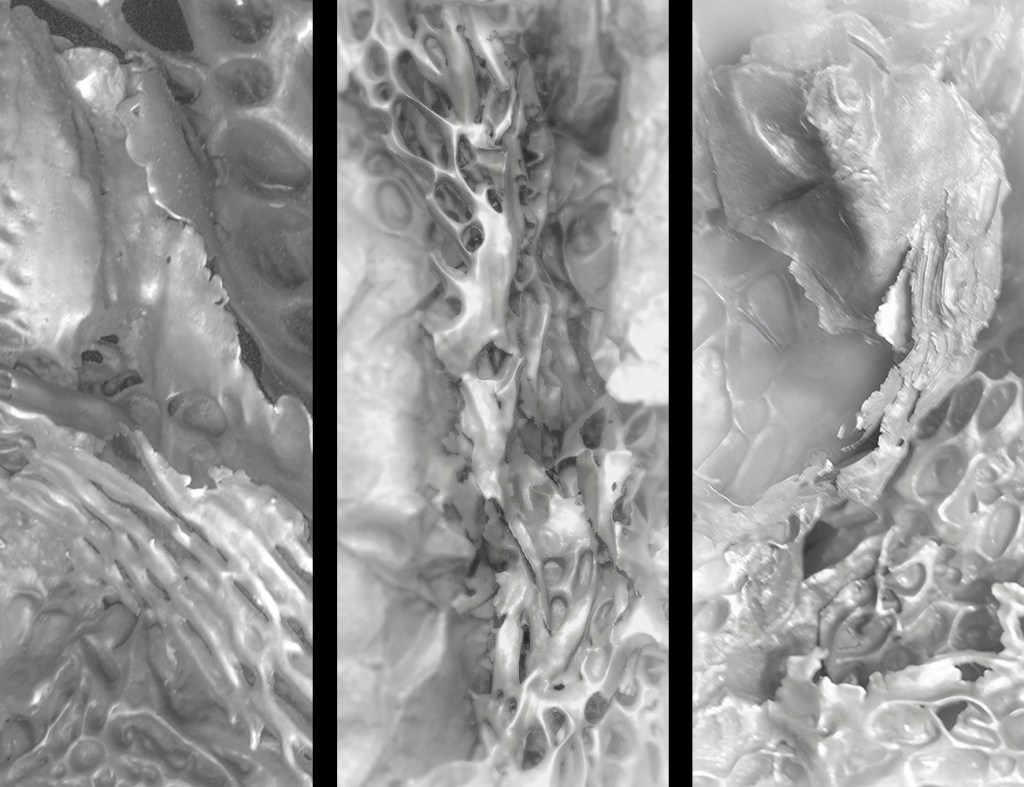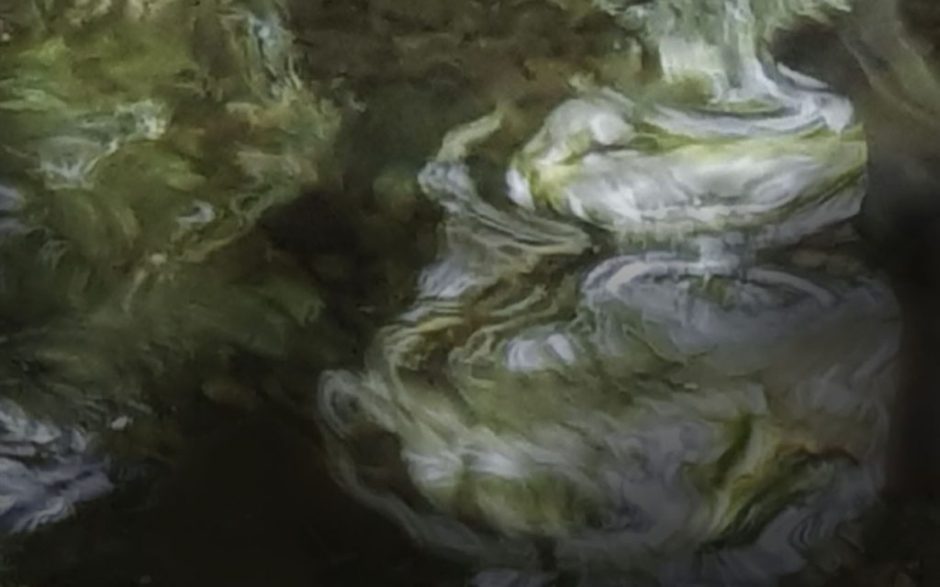Del libro La cancion de Nerta
Supongo que te sonará Woodstock… —dijo Gunhilda. Asentí con un movimiento de cabeza.
—Lo imaginaba, lo viviste de primera mano, en el mejor lugar posible, en aquella época de la revolución en contra de la Guerra del Vietnam, en la que cuajó el movimiento social de los hippies en contra de los valores de la sociedad conservadora, (represión, consumo y capitalismo).
Cuéntame, ¿qué recuerdos guardas de todo aquello? Me pareció que en aquél lugar había una especie de espiritualidad, una filosofía de vida. Estoy segura de que me hubiera apuntado, si hubiera estado allí.
—Woodstock, podríamos decir, fue el momento culminante de aquella época. A pesar de que llovió torrencialmente, nos mantuvimos entre el barro, confiando en nuestro poder, seguros de que pararía la lluvia; de que podríamos dominar todas las fuerzas de la naturaleza; de que podríamos cambiar el mundo; de que conquistaríamos definitivamente la paz y la libertad. Fue como una especie de espejismo. Me daba cuenta de que nuestra fuerza pacifista se desmoronaba. A pesar de que el mensaje permanecía vivo, las respuestas a las preguntas que nos hacíamos entonces y a las que aún hoy se hace la humanidad, siguen estando —como decía Dylan— flotando en el viento. Por allí pasaron músicos como Joan Báez, Janis Joplin, The Who y otros muchos, ¡ah! Y Hendrix, la actuación final de Jimmy Hendrix fue memorable. Fue una experiencia muy intensa que nos afectó profundamente a todos los de nuestra generación.
Aquel momento supuso un giro radical en mi vida. Con mis amigos, Leo y Daniela, preparábamos el salto a Europa. En realidad, se trataba de un viaje de iniciación para todos. Leo era italiano y los abuelos de Daniela vivían en una isla griega. También para Martin, quien era de origen francés y había estudiado Arte en Canadá, —habíamos preparado la tesis con el mismo tutor— pero su sueño era volver a Europa e instalarse en París. Nos amábamos, pero yo no estaba dispuesta a comprometerme. Disfrutábamos de una convivencia amable y divertida. Del viaje lo único que teníamos planeado era la fecha de inicio, volaríamos de San Francisco a Nueva York y de allí a Madrid.
—¿Quieres decir que no teníais una ruta predeterminada? ¿Unos tiempos de estancia en cada país? Debe ser difícil compaginar los intereses de cuatro personas sobre la marcha.
—Sí, la verdad es que no fue nada fácil. En Madrid alquilamos una furgoneta camperizada para cuatro personas, pero el viaje se truncó antes de lo previsto. Discutíamos con Leo de manera continua porque la droga estaba causando estragos en él y no parecía darse cuenta.
¿Cómo es que te fuisteis con él sabiendo que teníais el problema encima?
—En cierto modo, además de que todos queríamos viajar a Europa, lo aceptamos pensando en que podríamos ayudarle a escapar de aquel ambiente, y que las nuevas rutinas, —si un viaje de amigos por el mundo, puede tener algo de rutinario— le devolverían el interés por vivir. En ese momento, su novia Daniella nos necesitaba y nosotros nos volcamos con la idea.
—Eso es lo que significa ser un amigo, Gunhilda. Supongo que hay que tener mucho valor y generosidad para llevar a cabo un proyecto de esa envergadura.
—Lo cierto es que sí. Sin embargo, estuvimos dispuestos a aceptarlo. Entre nosotros había un cariño y una camaradería que podía con el reto, y lo más importante era que confiábamos en nosotros mismos… y en él.
En Madrid y en Barcelona nos encontramos con el Arte de los grandes maestros. No solo visitamos museos, sino que también pudimos admirar la arquitectura en las calles, la vida bohemia, la actividad nocturna, la excelente comida y las fiestas populares… Veníamos de otro mundo y estábamos impresionados. A lo largo de la ruta francesa por la Costa Azul, además de conocer ciudades como; Saint Tropez, Cannes, Niza o Montecarlo en Mónaco, paramos en pequeños pueblos costeros, algunos encaramados a las rocas —nos encantó Éze—, nos bañamos, incluso dormimos alguna noche al aire libre en playas paradisíacas. Visitamos las ruinas romanas en Arlés y otros pueblos medievales en los que parábamos a comprar frutas y verduras frescas. Nos perdíamos por las carreteras rurales que serpenteaban entre campos de viñedos. Con las ventanillas abiertas y la música sonando a todo volumen nos dejábamos seducir por los aromas y el color de los campos de lavanda. Nos entreteníamos con las charlas de algunos lugareños. En general éramos recibidos con amabilidad, nos invitaban a compartir sus vinos y nos hacían recomendaciones de rincones especiales de sus pueblos que no aparecían en las guías de viaje.
A pesar de lo maravilloso que pueda parecer ahora, no fue fácil. Ya te lo he dicho. —Susurró Gunhilda como si necesitara un descanso—. Leo solía alejarse entre calles y, en más de una ocasión, nos lo encontrábamos al volver a la furgoneta, colgado casi sin pulso. Lo mismo de siempre, a urgencias, a esperar a un diagnóstico de sobra conocido, y darle otra oportunidad a su arrepentimiento apenas convincente. Sin embargo, lo teníamos que hacer por él y por Daniella. Llegó un momento en el que nos planteamos seguir por separado, porque Leo, aunque cuando estaba centrado nos agradecía el esfuerzo que estábamos haciendo, se escudaba en que le fallaba la fuerza de voluntad, como si la voluntad fuera ajena a él. La tensión llegó a hacer irrespirable aquel ambiente. Decidimos seguir juntos hasta Florencia y allí replantearnos el viaje.
Recordé que la madre de mi amiga Rita, una mujer italiana, además de otras recomendaciones, me había hablado especialmente de la famosa Pigna, el casco antiguo de San Remo.
Aquel día Daniella y Leo se excusaron y decidieron irse por su cuenta para solucionar un asunto privado. Paseamos Martín y yo por las callejuelas iluminadas, por el puerto y los jardines, comimos una pizza auténtica deliciosa. Cuando volvimos a la furgoneta nos encontramos a Daniella en el sofá, viendo la televisión, envuelta en una manta, aparentemente sola.
—¿Qué sucede, Daniella? —preguntamos al mismo tiempo, asustados. ¿Dónde está Leo?
—Hemos discutido. Ha dicho que regresará más tarde, que necesitaba su tiempo.
—¿Dónde se supone que lo has dejado? —Preguntó Martín— ¿Por dónde habéis andado? ¿Se encontraba bien o estaba tocado? ¡Joder, me cago en la puta! —explotó Martín dando un golpe en la mesa—. Me voy a ver si lo encuentro. Vosotras esperar aquí. ¿Vale?
Daniella estaba traspuesta, no tenía ganas de hablar de nada y yo respeté su silencio. Me senté a su lado y la abracé sin saber qué más hacer. La espera se hizo eterna, salimos a la calle a respirar, alrededor de la furgoneta, estábamos en un parque bien iluminado donde había grupos de jóvenes bebiendo, sentados en el césped, con su propia juerga. Cuando ya se habían marchado todos y no quedaba nadie alrededor, nos fuimos a dormir. Ninguna de las dos podía conciliar el sueño.
Al cabo de las horas Martin entró en la furgoneta solo, su rostro era el gesto del dolor, de la rabia, de la furia, de la crispación.
—¡No ha podido soportar la última dosis de heroína! —farfulló.
Lloró sin parar aquella noche tumbado boca abajo en la cama. La muerte de Leo nos sumergió en la negrura de la culpabilidad. Habíamos fracasado y él estaba muerto. Nunca antes nos habíamos planteado esta cuestión. Nos habíamos embarcado en el viaje, sintiéndonos solidarios, poderosos y triunfantes; creímos que podríamos controlar todas las pasiones… Y ahí estábamos, sin comprender nada. ¡Leo había muerto!
La policía italiana nos brindó ayuda en los trámites, envió un telegrama a la familia y el consulado de Estados Unidos en Milán resolvió que el cuerpo fuera enterrado en el cementerio de la ciudad. Fue aún más doloroso saber que los padres renunciaban al traslado de su hijo a casa.
Daniella decidió volver a San Francisco y Martin y yo extenuados, no estábamos en condiciones de continuar el viaje hacia ninguna parte. Pasamos noches en vela hablando de opciones, nos sentíamos náufragos en una isla desierta en mitad de un océano de incertidumbres. Tal vez nuestra salvación fue estar juntos en aquellos momentos de ruina total.
—Gunhilda —dijo un Martin abatido—, estamos a ochocientos kilómetros de París. Sugiero que nos pongamos en contacto con mi familia allí. Siento que necesitamos algún tipo de protección, aunque solo sea temporal. El desapego familiar me pesa een estos momentos como una losa —dijo con una sonrisa triste, esperando mi respuesta.
—Podría hablar con ellos, intentar buscar un sitio para dormir cerca de su casa y quedarnos unos días. Estoy convencido de que nos hará bien a los dos descansar un poco.
No sé si accedí por él o por mí. Estábamos tan aturdidos y desorientados que nos daba igual dirigirnos hacia el norte o hacia el sur, despertar o morir.
Vivían en Villene sur Seine, un pequeño pueblo a media hora de París. Durante el trayecto, Martin me fue hablando de ellos. Tenían un hijo, —la mujer era hermana de su padre—. A pesar de la distancia, las familias habían mantenido una buena relación. Martin y su primo Fabián habían sido compañeros de juegos de niños, pero después tomaron caminos diferentes. Martin y sus padres se trasladaron a Canadá, ellos se establecieron allí y él estudió Bellas Artes. Terminó su último curso y defendió su tesis en la Universidad de Stanford. Fabián, no obstante, vivió la revolución del 68 en París. Era una persona muy especial, con una gran sensibilidad por el Arte. Se ganaba algo de dinero vendiendo sus cuadros en la calle, además de que ayudaba a sus padres en la tienda de flores. Vivía solo porque la pareja con la que había compartido los últimos dos años decidió irse a vivir a Sudáfrica, y él no estaba dispuesto a acompañarla. Se identificaba bien con el ambiente bohemio de París.
Nos recibieron con cariño y respeto. Su familiaridad nos ayudó a superar la situación por la que estábamos pasando. Fueron unos días de descanso, reflexión y charlas filosóficas interminables haciendo pequeñas excursiones por la Provenza francesa. La forma de vida, su ritmo, sus intereses y preocupaciones, eran bien distintas a lo que habíamos conocido hasta entonces. Ayudábamos por las mañanas en los trabajos del campo y por las tardes salíamos a pasear por los alrededores. Desde allí se tardaba una hora en coche hasta el centro de París. La tienda de flores se encontraba en la calle Saint Péres, del Barrio Latino. La ciudad tuvo mucho que ver con nuestra recuperación. Nos fue cautivando día tras día hasta que llegó un momento en el que decidimos establecernos. Tuvimos mucha suerte de encontrar una buhardilla en alquiler en la plaza de los Vosgos que acababa de quedar libre. Cambiamos la furgoneta por un coche convencional y nos dedicamos a buscar trabajo.
Sentí un escalofrío al oír su voz. ¡Era mama Louise al otro lado del teléfono!
Aunque su voz me llegaba desde lejos, noté la emoción en sus palabras. La última vez que hablamos fue desde Madrid para comunicarle que ya habíamos llegado a Europa. Me contó que estaba trabajando en el proyecto del Ártico y que vivía en Bergen. Se alegró de saber que estuviéramos más cerca. La conversación me dejó pensativa unas cuantas horas después.
Fabián tuvo una agradable conversación con Martin sobre sus expectativas de futuro cuando le reveló que su deseo era establecerse en París y dedicarse al diseño, decoración o algo relacionado con las Artes. Al terminar la cena, su tío hizo sonar la copa para llamar nuestra atención. Nos habló con voz grave. La familia había acordado comunicarle que estaban en disposición de ofrecerle un proyecto profesional en París. La empresa familiar de flores pasaría en herencia a su primo Fabián cuando ellos no estuvieran. El local era amplio, se encontraba en una de las zonas céntricas más comerciales y estaba amortizado. Quizás se podría estudiar un tipo de sociedad para continuar con el negocio, darle otro giro, o actualizarlo. Martin me miró en silencio. —Yo no tenía mucho que decir allí—, pero me sorprendió muy agradablemente la propuesta y sonreí. Vi el brillo en sus ojos antes de acomodarse en la silla y dirigir la mirada hacia su familia para responder con tranquilidad.
—Bien, —dijo, pensativo— Parece una buena idea en principio. Deberíamos preparar un proyecto y estudiarlo juntos. Puede interesarme y agradezco sinceramente vuestro ofrecimiento.
El padre de Fabián nos invitó a brindar. La conversación se prolongó hasta bien entrada la noche.
A solas en la habitación hicimos el amor apasionadamente, la magia de las caricias invadía cada poro de nuestra piel desprotegida, el deseo brotaba como un animal insaciable en toda su locura. Aquella noche —continuó Gunhilda con una sonrisa nostálgica— hicimos arder el fuego con los restos del pasado. —Y continuó— París iba a cambiar radicalmente mi vida a su lado. Fue la experiencia más intensa que he vivido nunca —tanto antes como después de aquellos días—. Nos instalamos en una buhardilla en la Plaza de los Vosgos. Yo ayudaba en la floristería con la administración; presupuestos, permisos para obras y otras gestiones, hasta que encontré un trabajo en una tienda gourmet en uno de los mercados cercanos. Solo me duró dos meses porque una tarde, al salir trabajo, me abordó una persona desconocida —o quizá sería mejor decir un hombre—, calculé que era algo mayor que yo, su aspecto era impecable; elegante, pulcro, con una melena corta bien cuidada.
—¡Hola! Me dijo buscando mi mirada. ¿Me permite que la interrumpa?
Durante un instante pensé que quizá me quisiera vender algo.
—Me llamo David Holder, tal vez mi apellido le resulte familiar porque veo que su trabajo, de alguna manera, está relacionado con el mío.
—Lo siento mucho —respondí, disculpándome sin comprender.
Parecía un hombre muy educado. De repente, recordé que la única vez que había visto escrito su apellido fue leyendo un reportaje a propósito de la evolución de la empresa que fabricaba los dulces típicos franceses —macarons—. No podía creer que aquel hombre del que yo había leído y oído hablar en los últimos meses, estuviera ante mí. Dudé y respondí:
—Bueno, ya me ha interrumpido… —Sonrió.
—Entiendo que le parezca extraño este encuentro. Lo que quiero decir es que la he estado observando en su puesto de trabajo durante días y creo que podría ser la persona adecuada para colaborar en nuestra empresa. Disculpe que haya sido tan directo. Me gustaría conversar con usted sobre esta cuestión de manera tranquila.
Acepté su compañía, aún aturdida, mientras caminábamos por las calles estrechas a esa hora de la tarde en la que los comercios estaban a punto de cerrar y las cafeterías y los salones de té con sus terrazas iluminadas se llenaban de gente. Sin embargo, no me invitó a sentarnos.
Se despidió tomando mi mano y haciendo una leve reverencia. —Debo de admitir que me sorprendió, pero me gustó. Tampoco estaba acostumbrada a aquello. Quedamos en que me recibiría en su despacho de los Campos Elíseos al día siguiente una vez finalizada mi jornada laboral
Ç. Me ofreció un sobre con información de la empresa, la historia de la familia fundadora y un cuidado catálogo de sus productos. Me quedé inmóvil viéndolo marchar, sin saber qué hacer. Subí las escaleras de casa lentamente mientras leía incrédula. “La historia de las “tea-rooms” de París está ligada íntimamente a la familia Ladurée. Todo empezó en 1862 cuando…”
Mi futuro había comenzado…
Si te ha gustado, compártelo. Gracias